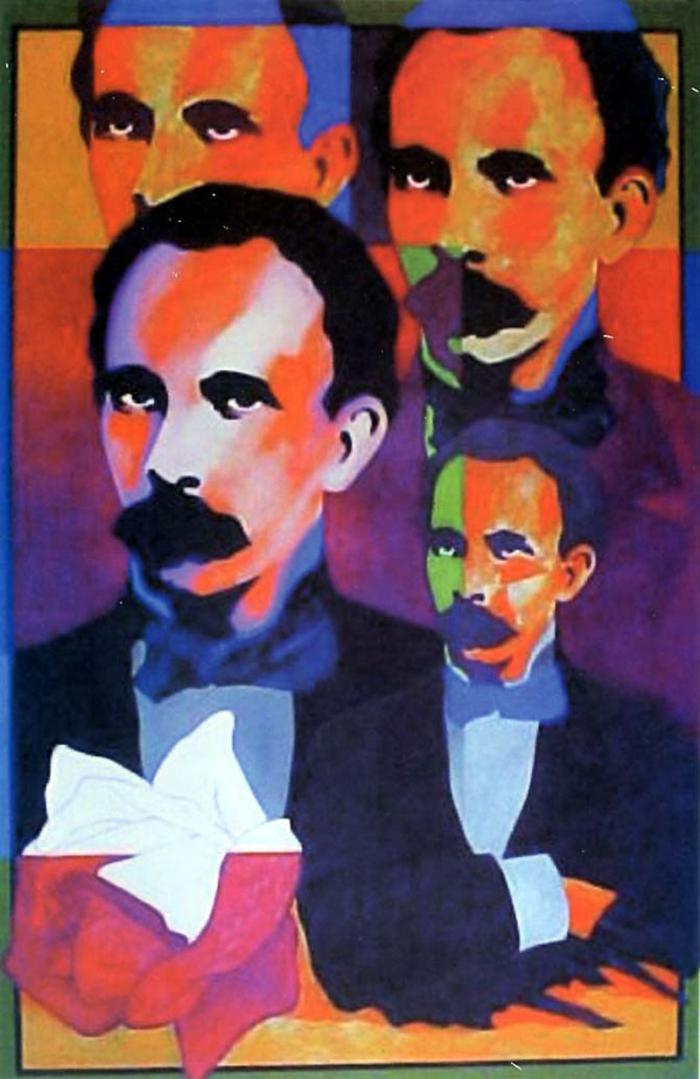La inercia es tan factual como ineludible, y —ya sea impulso o freno— puede ser útil y también nociva. Es una ley física, pero metafóricamente explica hechos del terreno cultural. En ellos figuran la interpretación y el entendimiento de los textos y las ideas, como en el caso José Martí, centro de estas notas.
No parece que siempre se haya prestado plena atención a claves que él mismo ofreció para la lectura de su obra. Una de ellas se halla en la carta —que aquí apenas se roza— del 19 de diciembre de 1882 a Bartolomé Mitre Vedia, director del diario bonaerense La Nación: “Es mal mío no poder concebir nada en retazos, y querer cargar de esencia los pequeños moldes, y hacer los artículos de diario como si fueran libros”.
Lo que él se atribuyó como un mal —huelga decirlo— es una de sus virtudes, y se afianza en la organicidad con que acometía su labor. Pero, a veces, para decir que la mayor parte de su producción la componen textos periodísticos, no libros, se ha dicho que no la distingue la presencia de obras orgánicas. Con ello se le aplican, de algún modo, cartabones de zonas culturales en que se prestigian de preferencia textos con sesgo de tratados monográficos, no la crónica y el ensayo periodístico, tan relevantes en nuestra América.
La organicidad en Martí se debe a su maestría expresiva, aparejada a la coherencia de su pensamiento, que se afirmó con incesante honradez en sus actos, y en su abarcadora perspectiva. No termina en la razón con que cada uno de sus textos puede leerse como si fuera un libro, sino que se extiende al hecho de que —salvedades genéricas aparte, y sin obviar la evolución propia de todo autor, y en él temprana— así vale leer igualmente el conjunto de su producción, monumental por significado, altura artística y cifra.
Se sabe que la citada carta a Mitre respondió al temor que ese editor sintió de que ya en la primera crónica de Martí para La Nación pudiera percibirse el inicio de una “campaña de denunciation” —palabras del argentino— contra los Estados Unidos “como cuerpo social”. Martí se las arregló para seguir haciendo su tarea sin traicionarse ni dar motivos para lo que algunos han visto como deslumbramiento ante la realidad de aquel país, con lo cual obvian las tempranas y rotundas impugnaciones que le hizo. En ocasiones se ha partido de una lectura insuficiente de sus “Impresiones…” de 1880 en la revista neoyorquinaThe Hour, en las cuales priman la perspectiva y la voz narradora de un personaje literario creado por él: un español que, recién llegado a Nueva York, se asombra de lo que allí ve en contraste con las persistencias del atraso feudal en España.
Ni siquiera es seguro que en todo momento la condición de permanente revolucionario cubano se haya apreciado lo bastante. No faltan indicios de que a veces ha sido vista como una carrera intermitente desde el presidio político hasta los preparativos ya ostensibles de la guerra de liberación, y su muerte en combate. Su obligado peregrinar ha puesto su parte en el déficit valorativo aludido, y no se descuenten los efectos de zonas en que parte al menos de la documentación se tiene por perdida.
Pero él, en carta del 27 de noviembre de 1877 a Valero Pujol, director del diario guatemalteco El Progreso, definió así lo que se proponía trasmitir a sus lectores: “Les hablo de lo que hablo siempre: de este gigante desconocido, de estas tierras que balbucean, de nuestra América fabulosa”, e inmediatamente añade: “Yo nací en Cuba, y estaré en tierra de Cuba aun cuando pise los no domados llanos del Arauco”.
A la luz de esa declaración debe ponderarse su largo y poco interrumpido periplo como deportado. Así se vio obligado a vivir, aún adolescente, desde la salida del presidio y su confinamiento en la entonces Isla de Pinos. Pero si no siempre tuvo en el destierro iguales posibilidades para actuar, todo cuanto hizo —desde pensar y conspirar hasta organizar una guerra— aunque no estuviera visiblemente ligado a Cuba lo asumía como parte de su preparación para servirle, y con plena conciencia de revolucionario cubano.
Y tampoco se agotaba en esa condición el luchador que, guiado por su universalidad, expresó en el arranque de sus Versos sencillos: “Yo soy un hombre sincero/ De donde crece la palma”. También dice en ese poemario: “Yo vengo de todas partes,/ Y hacia todas partes voy”, “Vengo del sol, y al sol voy:/ Soy el amor: soy el verso!”. Seguro del valor de su punto de partida y de destino, y de su trayectoria, puede vaticinat: “Yo soy bueno, y como bueno/ Moriré de cara al sol”.
Más de una década antes, en 1876, con respecto a riesgos que encaró en México, había plasmado otra de las máximas cuya consecuencia germinadora recorren su obra como semillas de fuego: “Y así, allá como aquí, donde yo vaya como donde estoy, en tanto dure mi peregrinación por la ancha tierra,—para la lisonja, siempre extranjero; para el peligro, siempre ciudadano”. Anticipaba lo de “Patria es humanidad” que escribirá poco antes de morir y no se ha librado de lecturas empobrecedoras, a despecho de la riqueza conceptual con que en ese texto abundó sobre los nexos entre la patria inmediata, o natal, y la patria mayor que es la humanidad. Lo guiaba la perspectiva con que, a base de etimología y profundización, sostuvo en uno de sus cuadernos de apuntes: “Para mí, la palabra Universo explica el Universo: Versus uni: lo vario en lo uno”.
Esos juicios deben considerarse a fondo, por ejemplo —y nada menos—, al valorar lo que para él significó la estancia en el país donde más tiempo vivió fuera de Cuba, los Estados Unidos: alrededor de quince años y, por añadidura, en el tramo final de su existencia, por lo que fueron decisivos en su evolución, en un camino de pensamiento que, aunque precoz, era natural que tuviera una maduración creciente, si bien desde la juventud, o ya en la adolescencia, se caracterizó por su asombrosa solidez.
En Nueva York residió desde los inicios de 1880 hasta los de 1881, y desde mediados de este año hasta enero de 1895, cuando partió en intenso y largo recorrido hacia a Cuba, donde lo esperaría la guerra que él había contribuido decisivamente a preparar. No llegó a la urbe norteña en busca de mejoría económica. Bien lejos de eso, a lo largo de su existencia dio un ejemplo válido para las revoluciones que en el mundo hayan deseado o se propongan servir de veras a los pobres de la tierra: escogió ser uno de ellos, vivir como ellos, sin acomodarse al talento que le habría permitido hacerse rico.
Retrató aquella ciudad no solo en crónicas y cartas, sino también en poemas de sus Versos libres. En “Amor de ciudad grande” capta la atmósferas moral que lo lleva a exclamar: “¡Me espanta la ciudad!” y “¡Tomad vosotros, catadores ruines/ De vinillos humanos, esos vasos/ Donde el jugo de lirio a grandes sorbos/ Sin compasión y sin temor se bebe!/ ¡Tomad! ¡Yo soy honrado, y tengo miedo!”. Halló una “metrópoli ahíta y gozadora”, una “copa de veneno” a la cual se sentía atado por las circunstancias.
Cuéntese en ellas el destierro, el apremio de evadir la vigilancia española —hasta donde fuera posible, porque en su contra actuaron agentes españoles y estadounidenses— y disponer de vías para vincularse con los compatriotas que, como él, se hallaban en los Estados Unidos o en otras tierras. Entre ellos fundó el Partido Revolucionario Cubano y el periódico Patria y dio los demás pasos decisivos hacia la guerra de liberación en Cuba, sin descuidar la coordinación con quienes permanecían en ella, que sería protagonista y escenario de la lucha.
Desde Nueva York se le facilitaba asimismo relacionarse —por la prensa, la tribuna, la diplomacia, la actividad literaria, vínculos personales y cuantos otros caminos dignos encontró— con los pueblos de nuestra América, donde su prestigio sería una fuerza revolucionaria. En el cosmopolita mirador neoyorquino se le proporcionaron además fuentes para estar al tanto de mucho de lo más vivo y renovador de la cultura mundial, tanto en arte y literatura como en ciencia y tecnología y otros saberes. Sobre todo, vivir en las entrañas del monstruo le alimentó la luz con la cual caló en el rumbo de la nación donde se gestaban el imperialismo y, con este, grandes peligros, en primer lugar, para los países situados desde México hasta la Patagonia, incluidas las islas, Cuba entre ellas.
En estos días, a propósito de la inauguración oficial en La Habana de una réplica de la estatua que rinde tributo a Martí en el Parque Central de Nueva York —a pesar de fuerzas que trataron de impedirlo—, el autor de estas notas ha insistido en algo que sostiene hace años. En los Estados Unidos el revolucionario latinoamericano —y, dentro de eso, cubano, y puertorriqueño, aunque nunca estuvo en esa tierra— no se fraguó como antimperialista solamente como defensor de nuestros pueblos. Fue también un revolucionario estadounidense. ¿Acaso hubo allí otro más lúcido y radical que él?
Salvar el honor de aquella nación no era importante únicamente para nuestra América —incluida Cuba— y el resto del mundo. Se trataba de frenar nada menos que la expansión con que el imperio se encaminaba a desencadenar guerras de rapiña y quebrantar una vez y otra la paz. El logro deseado por Martí habría sido redentor incluso para el mismo pueblo norteño: lo habría librado de vivir en una potencia agresora, que sembraría cada vez más terror en el planeta por medio de las armas y la economía, y que se valdría de una maquinaria cultural y propagandística igualmente poderosa.
Contra esa maquinaria urge que prospere la firmeza conceptual y práctica de los pueblos, iluminados por el rechazo que, en quienes quieren ver, genera el imperio. Pero aún hoy ella les facilita en gran medida a los gobernantes de aquel país una de las monstruosidades que Martí denunció en su tiempo: el manejo de su propia opinión pública no como se guía un “corcel de raza buena”, sino una “mula mansa y bellaca”.
Con voluntad de libertador, Martí valoró las virtudes de grandes disidentes de aquella sociedad, entre los cuales sobresalían el pensador Ralph Waldo Emerson, el activista social Wendell Phillips, el sacerdote católico irlandés Edward Mc Glynn y otros por quienes profesó admiración y a cuyo conocimiento en lengua española contribuyó. De la escritora Helen Hunt Jackson, otro ejemplo, tradujo entusiastamente la novela Ramona, y tomó la idea que desarrolló en “Dos príncipes”, poema de La Edad de Oro.
Hay fundamento para afirmar algo que iluminan aportes como el debido al investigador Rodolfo Sarracino en su acarreo sobre los nexos de Martí con el club neoyorquino Crepúsculo: el revolucionario cubano buscaba relacionarse con personas de aquel país que tuvieran potencialidades para, por lo menos —y no era poco—, influir en favor de la causa cubana en la medida en que actuasen contra las lacras internas que marcaban el rumbo del voraz Norte revuelto y brutal, como lo llamó Martí en la carta póstuma a su amigo mexicano Manuel Mercado.
Esa carta, escrita el 18 de mayo de 1895, víspera de su muerte, confirma que él, frente a las pretensiones de los Estados Unidos, se afanaba resueltamente en levantar no solo trincheras de ideas, sino hechos prácticos, lucha armada incluida. A Mercado le dice que todo cuanto había hecho, y haría, obedecía al propósito de impedir los planes expansionistas de aquella nación, y, ya en campaña, se siente satisfecho de estar cada día en peligro de dar su vida por el cumplimiento de ese que él consideraba su deber.
Ciertamente, si algo no cabe decir del proyecto revolucionario de José Martí es que haya perdido su actualidad. Por el contrario, duele que continúe siendo tan vigente. No porque pese reconocerlo, sino porque su vigencia señala que aún la realidad mundial se parece demasiado a la que Martí rechazó y combatió, y está en consecuencia muy lejos de ser la que él deseaba, basada en la libertad, la justicia y la equidad.
En lo que toca en particular a los Estados Unidos, ese hecho lo confirma la persistencia de un imperio que sigue siendo esencialmente el mismo, ya tenga un césar “glamuroso” o uno que llega a groserías tal vez inimaginables antes de su llegada a la Casa Blanca. Aquel, armado inmoralmente de un Premio Nobel de la Paz que le sirvió para fomentar guerras, fue, en lo sustancial, tan belicista y tan deportador de inmigrantes como el desfachatado que hoy propicia que se vean más fácilmente las que Martí llamó entrañas del monstruo. Como para los pueblos todos, para Cuba la estrategia imperial continúa invariable, ya se encauce por la táctica de la zanahoria falaz o por la del garrote visible.