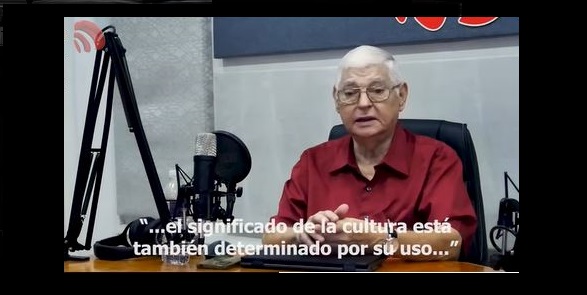Podcast “A Contracorriente”, Capítulo 3, ¿PARA QUÉ SIRVE LA CULTURA?
Transcripción del tercer capítulo del podcast “A Contracorriente”, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Producción: Radio Cubana. Frecuencia: semanal (todos los sábados). Enlace principal: https://www.radiocubana.cu/podcast-a-contracorriente/
Participantes: Omar González Jiménez (OGJ), escritor y periodista, profesor del ISRI e integrante de la REDH, y Erick Méndez Díaz (EMD), periodista y realizador en Radio Rebelde y Telesur, miembro de la Asociación Hermanos Saíz.
VOZ EN OFF DE EMD: Esto no es un podcast, es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas.
EMD: Y seguimos en A Contracorriente, un espacio pensado para entender la cultura más allá de paradigmas y también de impulsiones, para entenderla justamente pensando y haciendo la vida a contracorriente. Me acompaña el profesor Omar González. Bienvenido, profesor.
OGJ: Muchas gracias.
EMD: Vamos a conversar hoy con base en una pregunta. Dialogamos en el episodio anterior sobre qué es la cultura, hoy le pregunto: ¿Para qué sirve la cultura?
OGJ: Se relacionan mucho las dos preguntas, porque el significado de la cultura está determinado también por sus, llamémosle así, usos, por las funciones que cumple. La cultura, partiendo de esa riqueza, de la diversidad que le es inherente, de todo lo que permite y forma…, la cultura tiene múltiples funciones, múltiples usos.
Mencionemos algunas de las vertientes en las que puede manifestarse concretamente la cultura. Hay una vertiente económica, material; existe una vertiente espiritual, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos; hay una vertiente cognitiva, que es una función muy importante de la cultura, que se relaciona con el conocimiento. Y existen otras funciones sobre las cuales no vamos a disertar en este momento, por los límites de tiempo que caracterizan a este espacio.
La función económica, por ejemplo. La cultura mueve grandes industrias. Es un componente económico determinante en algunos países, con volúmenes financieros exorbitantes en lo que respecta a las industrias culturales, por ejemplo.
Las industrias culturales propician los intercambios, las relaciones culturales económicas. Generalmente media lucro, directamente o no, pero las industrias culturales mueven un capital inimaginable. Pensemos nada más en Hollywood, en lo que genera Hollywood; pensemos en la industria musical –por hablar de dos de las más conocidas–; pudiéramos añadir la industria editorial, los bestsellers; pudiéramos añadir la industria gráfica, que se relaciona sobremanera con la cultura; el diseño. Todo eso cae dentro de la cultura y todo eso tiene una expresión económica, una repercusión económica. Por lo tanto, la cultura genera, mueve, reproduce y multiplica un capital inmenso a nivel mundial.
Estoy hablando no de pocos miles de millones de dólares, estoy hablando de cifras siderales. No me gusta utilizar estadísticas en espacios tan breves, pero en el caso de Estados Unidos, es un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, y eso son miles de millones de dólares, porque el Producto Interno Bruto y la riqueza que produce y acumula Estados Unidos todos los años, es la mayor del planeta.
También hay otros países, ¿no?, países que, en América Latina específicamente, poseen una economía de la cultura diversificada, como es el caso de Argentina, como sería el caso de México, como es el caso de Brasil, que es un país, además, con indiscutible desarrollo en la industria audiovisual del entretenimiento… Tomemos en cuenta las telenovelas, algo que cae dentro de la noción de cultura que sustentamos, si bien están dentro de los conglomerados mediáticos… Los medios, que en mi concepción de cultura, reitero, forman parte de ella.
Y cuánto dinero generan las telenovelas de O Globo, que son vistas en China, en Indonesia, en todas partes. Y así se puede nombrar a otros países que tienen, aunque dependiente de Estados Unidos y sus transnacionales, cierto nivel de producción cultural con acceso a zonas aun limitadas del mercado de los bienes culturales. Colombia misma, que posee en la cultura una fuente importante de ingresos. Nosotros pudiéramos tener muchos más ingresos en la cultura, pero el bloqueo de Estados Unidos, el bloqueo económico de Estados Unidos, el bloqueo financiero –que tiene una expresión concreta, que no es una abstracción filosófica–, lo impide. Porque cuando uno dice bloqueo, ello se expresa en limitaciones, en privaciones, en imposibilidad de acceder a determinadas fuentes de inversiones, a créditos, a contratos, a lo que mueve, en última instancia, las industrias culturales, sobre todo en términos de producción, distribución y mercado, de acceder a los mercados.
Nuestros artistas no pueden presentarse en Estados Unidos bajo bandera institucional cubana, tienen que presentarse amparados a la sombra de otras productoras, de otras comercializadoras.
En fin, esta es una vertiente muy importante de la cultura, la económica. Pero la más importante no es precisamente esta, la más importante, desde mi punto de vista, es la vertiente que tiene que ver con lo cognitivo, con lo cognoscitivo, con la formación y desarrollo del conocimiento, con el enriquecimiento de la perspectiva desde el punto de vista subjetivo, con la posibilidad de discernir, con la ética, con los valores. La cultura le da al ser humano esa posibilidad de ser y discernir, de escoger entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es más elevado, lo que es menos elevado, lo que lo enriquece, lo que lo empobrece. Cuando se tiene cultura, el discernimiento siempre es más acertado. Cuando no se tiene cultura, eso que llaman el gusto, anda, por lo general, muy extraviado. Te puede gustar lo que no tiene ninguna significación cultural, únicamente quizás como entretenimiento o como moda, y a veces ni como entretenimiento, solo como moda. Es lo que está pegao, dicen ahora; en onda, decíamos antes.
Pero la cultura va sedimentándose, como mismo va sedimentándose el conocimiento. En la concepción que tenía Fernando Ortiz de la cultura, él sostenía que no había una sola cultura, sino varias culturas, incluso dentro de la cubana, y eso lo lleva, además de a su definición de la cultura como Patria, como esencia nacional, eso lo lleva, repito, a aquella representación suya extraordinaria de la cultura cubana como un ajíaco, con todos los ingredientes que tiene la cultura cubana: el africano, el hispano, el chino, que también tenemos ese componente, hasta el yucateco, los primeros pobladores inmigrantes, en definitiva, el mundo entero. Recordemos que nosotros fuimos colonia española, después fuimos neocolonia de Estados Unidos, y tuvimos un “diálogo” con los Estados Unidos, un diálogo cultural crítico, un diálogo en condiciones de dominación y de hegemonía, de lucha, de liberación y de imposición de modelos y símbolos, el diálogo que siempre hemos tenido como pueblo con Estados Unidos, un diálogo que en ese momento era de dominación y conquista material y subjetiva y que hoy en día es un poco más abierto, en algunos casos más noble, en otros casos más pernicioso, porque hay una guerra cultural inocultable. O sea, también hay una innegable influencia norteamericana en nosotros, que hemos mantenido una interactividad histórica con la cultura norteamericana, nosotros influimos en el jazz –hay que acordarse más de Chano Pozo–, y el jazz influyó en la música cubana, el blues, el rock, el rap, los distintos ritmos que hay en una parte determinante de la música de Estados Unidos; el cine norteamericano, el bueno y el malo, pero sobre todo el mejor cine norteamericano, que influyó en la formación de nuestros cineastas, aunque en ellos lo predominante fuera el cine europeo, sobre todo el neorrealismo, la nueva ola francesa, en cineastas como Gutiérrez Alea y García Espinosa, que estudiaron en Roma; Humberto Solás, que estudió en París. Tuvieron una formación muy amplia en cuanto a la base cultural y a la formación humanista, artística, técnica, a las complejidades de una manifestación, de un arte como el cine, que es muy completo, como se sabe.
Esas son las dos vertientes en las que me quería detener: la económica, de la que ya hablé, y la cognitiva, que permite el discernimiento, que permite la formación, que permite el desarrollo del espíritu, alcanzar la libertad plena del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque tú tienes los elementos esenciales que te permiten prefigurar una conducta ante el mundo. Esas son vertientes muy decisivas de la cultura. Ya en lo social, la cultura cumple, en su relación con los medios, en su relación con la educación –y la educación, aunque parezca obvio, también es cultura—una función insustituible. Un buen maestro es el que más sabe y el que mejor lo aplica a la hora de impartir conocimientos.
Uno de los paradigmas por los que se ha guiado nuestra sociedad, el predominante hasta aquí, ha sido considerar como el ser más importante al que más sabe, no al que más tiene. Ese paradigma pudiera estar cambiando con las nuevas fórmulas económicas, entre otros factores; pudiera estar moviéndose en una dirección emergente, pero no deseable, por el acceso, precisamente, a esas otras formas de organización económica.
Entre los logros más importantes de nuestra política cultural, y de la propia cultura cubana revolucionaria, está la formación de públicos. El Instituto del Libro, la alfabetización, la educación generalizada y el fomento de la industria editorial cubana crearon no sólo condiciones para la aparición de más libros y autores, crearon un público. El desarrollo del cine, a partir de la fundación del ICAIC, creó un público, un público que no existía en tal magnitud para el cine nacional, ya como arte. Pártase de que la ley que da lugar al surgimiento del ICAIC, en marzo de 1959, expresa en su primer Por Cuanto que el cine es un arte. Después dice que es una industria, porque eso no se puede soslayar, pero parte definiendo al cine, inequívocamente, como arte.
La cultura sirve para eso, sirve para enriquecer espiritualmente al individuo, para dotarlo de una mayor riqueza cognoscitiva, para hacer su vida más llevadera, más útil a la sociedad, a sí mismo, para sentirnos más plenos, más libres. La cultura sirve para defendernos mejor como sociedad. En fin, la cultura sirve para coronar la ambición más humanista del ser humano: saberse útil, saberse libre y saberse comprometido con la felicidad de los demás.
EMD: La cultura sirve también para tender puentes, y de ello hablaremos en el próximo episodio, cuando abordemos la diplomacia cultural, algo que está en boga por estos días.
OGJ: Y para la paz.
EMD: Y, por supuesto, para la paz. Estaremos a contracorriente, pensando y entendiendo la cultura desde diferentes aristas. Acompáñenos siempre en cada uno de nuestros episodios.