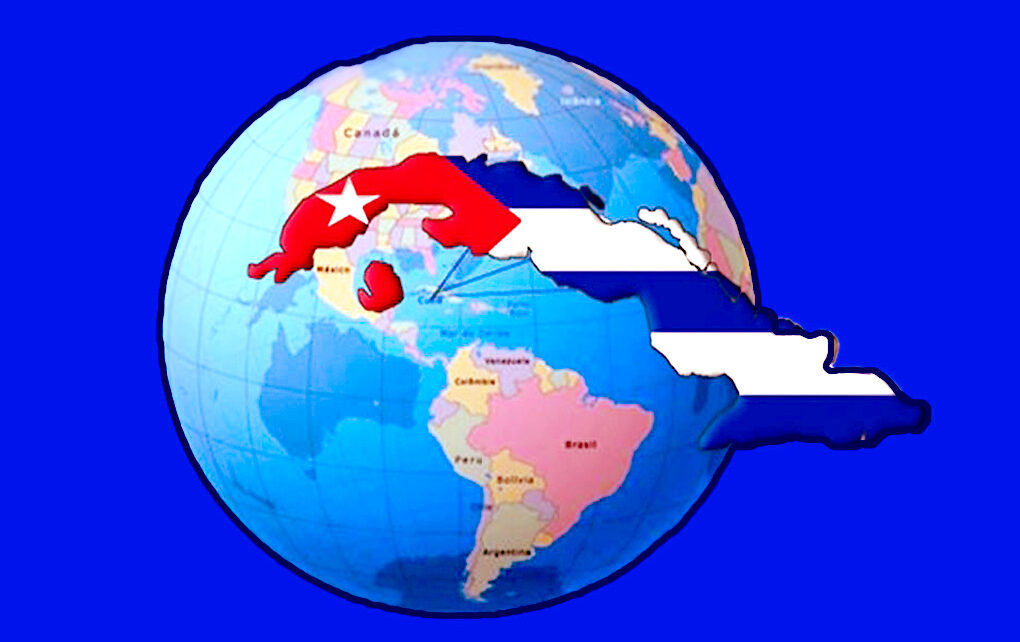La afirmación del título es obvia, pero hubo un tiempo en que pudo parecer que Cuba estaba fuera del mundo, o era inmune a los males que campeaban, y campean, en él. No faltaban razones para esa idea, y con la primera de ellas —la existencia de una Revolución verdadera— se asocian las otras. La Revolución le imprimió a Cuba singularidades distintivas, empezando por ser, en el hemisferio, el escenario de un proyecto signado por el antimperialismo y la voluntad de justicia y soberanía, causas indisolublemente unidas y que la condujeron a los afanes socialistas.
Si desde el triunfo de la Revolución de Octubre esos afanes sumaban años de experiencia en la Unión Soviética y el campo socialista europeo, Cuba fue el primer país que los abrazó en las Américas y en todo el ámbito de la lengua española, y con idiosincrasia caribeña. Cuando un célebre artista francés llegó a Cuba en la estela abierta por el triunfo de 1959 y le preguntaron qué le parecía aquel ambiente, respondió: “Me gusta esta revolución con pachanga”.
Aludía así a una revolución de rostro alegre y a pleno sol, diferente de lo que había ocurrido o estaba ocurriendo en otras latitudes. Y aunque la alegría y el embullo pueden acarrear dosis de ligereza, aportan estímulos tanto para enfrentar desafíos como para disfrutar los profundos cambios que la Revolución Cubana trajo para el pueblo.
Naturalmente, esos logros tendrían su precio para el país, no solo por las dificultades internas que debía vencer, sino por un severo escollo externo: la hostilidad de una potencia imperialista, que pronto comprobó —antes de que empezara a consumarse— la realidad intuida por algunos de sus personeros más desconfiados o previsores. En Cuba no operaba un mero cambio de gobierno para poner fin a una tiranía sangrienta y sustituirla por un régimen dispuesto a maquillar la “democracia” burguesa.
Pronto la hostilidad de los Estados Unidos derivó en guerra económica y militar contra la Cuba decidida a librarse de la dominación que ellos le impusieron de 1898 a 1958, y se desató la confrontación entre dos polos: de un lado, la potencia imperialista empeñada en derrocar el proyecto revolucionario cubano; del otro, ese proyecto y sus medidas —como nacionalizaciones y otras leyes populares— para fortalecer su soberanía y la dignidad alcanzada, junto con la búsqueda de justicia social.
Esas medidas incluyeron las reformas urbana y agraria y la democratización de la enseñanza y la medicina, así como otros logros de carácter realmente popular. Todo hacía de Cuba una digna anomalía sistémica en un entorno regional y planetario dominado por el imperialismo, contra el cual pugnaban los países que en Europa se definían como socialistas, capitaneados por la URSS, que de la victoria sobre el fascismo —en la que tuvo un papel decisivo— emergería como potencia en ascenso.
En su necesidad de defenderse contra la voracidad estadounidense, Cuba halló apoyo en la URSS y el campo socialista europeo, sin perder la impronta de un país que llegó a ese entorno gracias a una Revolución que —a partir del programa del Moncada, de carácter profundamente popular— había roto esquemas teóricos y mantenía su frescura. Eso afianzaba su singularidad, y la fuerza particular con que su ejemplo irradiaba sobre los pueblos del llamado Tercer Mundo.
Mientras el bloqueo imperialista procuraba aislar a Cuba, ella se veía llevada a cultivar su carácter “anómalo”. Practicaba el internacionalismo revolucionario y parecía destinada a mantenerse al margen de males que pululaban en el mundo, particularmente en países que, como ella, se habían visto privados de un desarrollo que la hegemonía capitalista les impedía alcanzar.
Pero Cuba no vivía ni podía vivir en una urna de cristal, y el relativo aislamiento que había mantenido se vio abruptamente quebrantado por el desmontaje del socialismo en la URSS y los países socialistas de Europa, un suceso que, a sus grandes implicaciones para la humanidad, sumó para Cuba la necesidad de abrirse al mundo, aunque no sería precisamente en el camino que le venía de sus tradiciones nacionales.
Esas tradiciones las resumió a manera de brújula José Martí, quien, ante el empeño de los Estados Unidos de imponerle al continente la Doctrina Monroe, le señaló a nuestra América la necesidad de mantener vínculos internacionales de la mayor diversidad posible: “La unión, con el mundo, y no con una parte de él; no con una parte de él, contra otra”.
En la clara visión de Martí ese era un requerimiento básico frente a hechos como las dos conocidas reuniones internacionales que los Estados Unidos auspiciaron en Washington entre 1889 y 1891 con el afán de dominar a nuestra América. A la segunda de ellas, intento de imponerle ya a entonces a todo el continente la coyunda del dólar, se refieren la anterior cita y la que viene, que aparecen una tras otra en su crónica titulada “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”: “Si algún oficio tiene la familia de repúblicas de América, no es ir de arria de una de ellas contra las repúblicas futuras”.
Pero en la segunda mitad del siglo XX los Estados Unidos habían conseguido en gran parte imponer sus planes a nivel planetario, y Cuba se vio en la necesidad de relacionarse con el mundo en un contexto que exigía prisa, urgencia, y atenerse frecuentemente no a lo deseado, sino a lo posible. Tuvo así que entrar —por la vía de soluciones reales o intentos de ellas— en vínculos comerciales y en un turismo que debía asumir en condiciones desventajosas y a menudo con resultados indeseables.
Basta apuntar algunos de ellos, como la prostitución —que el país había logrado erradicar esencialmente—, y el fomento de las desigualdades que había intentado impedir o mantener en niveles que se tenían por naturales o ineludibles y, más recientemente, drogas. Todo eso se trenzaría con hechos como la dolarización de la economía y privatizaciones que, no necesariamente bien manejadas siempre, crearían asideros para esas bombas de tiempo que surgen entre los millonarios.
En tales circunstancias Cuba no llegaría tal vez a ser el “país normal” que algunos, hasta con buenas intenciones, querrían que fuese; pero dejaba de ser la “anomalía sistémica” que la había dignificado. Llegó incluso un momento en que no faltó quienes pensaran que debía eliminarse del preámbulo de la nueva Constitución la referencia al marxismo, a los ideales comunistas, para que Cuba “se pareciera más al mundo”.
Sin sustento popular, esa iniciativa no prosperó. Pero no es seguro que hayan desaparecido por completo, y no sean nada prósperos y sustentables, los criterios que la originaron. Menos seguro parece ser que Cuba no haya empezado a parecerse más al mundo, y no precisamente para bien, aunque solo fuera porque ciertas dosis de mal hayan sido ineludibles, o así se hayan considerado.
Aun cuando solamente lo fuera en apariencia —límites difíciles de mantener—, si tal parecido existe debemos prepararnos para enfrentar consecuencias esperables, y sorpresas que puedan surgir. En el mundo al que algunos parecen creer que debemos parecernos, no solo ocurren hechos como el genocidio palestino a manos del Israel sionista, que tanta abyecta complicidad suscita, aunque no faltan acciones y voces dignas que lo condenan. Ocurren también otros males menos chillones.
Desigualdades y drogas tenemos ya, y corrupción en aumento, aunque se den en grados incomparables con lo que ocurre en naciones donde es coherente que existan, dado el sistema socioeconómico imperante en ellas. Pero esos males, y otros afines —como el abuso de poder y el nepotismo—, son contrarios de raíz a los afanes socialistas, que resumen lo que vale plantearse, y defender, en un mundo donde el socialismo no se ha hecho plenitud en ninguna parte, y hasta parece alejarse, mientras que el poderío de las fuerzas ultraconservadoras y reaccionarias pone constantemente en jaque, o las revierte, a las fuerzas que se supone de izquierda o incluso revolucionarias.
Desde la Cuba asediada y agredida no se puede ver en calma el éxito de figuras o partidos como Donald Trump en los Estados Unidos, Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador; del Partido Popular y Vox en España, donde —según una encuesta reciente— “el 38% de los jóvenes menores de treinta años añoran a Franco”; del fascismo que resurge no solo en la Europa que se pliega patéticamente a los Estados Unidos; de oligarquías vernáculas que, manejadas por los Estados Unidos, acosan a proyectos emancipadores como el de la Venezuela bolivariana, que se mantiene firme.
Un denominador común se observa en el apogeo de las derechas en esos contextos: el real o supuesto fracaso de afanes populares se atribuye a inoperancia o corrupción de las izquierdas. Tal inculpación puede ser o es calumniosa en general, pero atrae a las masas, y consigue que las derechas triunfen en elecciones dudosas o fraudulentas, lo que podría explicarse por la falta de claridad en la victoria de las fuerzas progresistas. En México habría sido difícil escamotear el triunfo de MORENA y Claudia Sheinbaum, que se alzaron en los comicios con una amplitud que las derechas no pudieron negar como querían.
Cuba tiene en su contra las penurias provocadas o agravadas por el bloqueo, que se instauró precisamente para eso y provoca deficiencias internas, o las amplifica. Que en más de seis décadas y un reforzamiento creciente no ha conseguido estrangularla, lo explica el hecho de que el pueblo se siente mayoritariamente identificado con el proyecto revolucionario. Pero este se debe cuidar con mimo y energía, sin vacilaciones, sin concederle a nadie prerrogativa alguna que pudiera propiciar la intensificación, hasta lo insoportable, de peligros que se han sorteado con el apoyo del pueblo.
No cabe esperar que el imperialismo afloje su presión contra Cuba y, si la aflojara, sería por un cambio de táctica tipo Obama. Lo previsible es que apriete cada vez más, y con mayor vileza, el torniquete del garrote. Para ello seguirá utilizando sus medios reconocidos, y todos aquellos que le sirvan con mayor o menor enmascaramiento.
La transparencia informativa reclamada durante años en Cuba, no la garantizan foros de buena orientación y un par de leyes redactadas con las mejores intenciones. Y no es un lujo: es un requisito para que el pueblo esté bien informado. Para que sepa quiénes son los dueños de los negocios privados que, lejos de producir para facilitarle la vida, no pasan de ser intermediarios que medran inflando precios; para que esté en mejores condiciones de denunciar y combatir todo cuanto atente contra la nación y su proyecto; para que pueda estar seguro de que se combate de veras la corrupción, sin demoras que generen dudas o incertidumbre en la ciudadanía.
Si la prensa cubana no cumple el papel que su vanguardia demanda que se le permita o se le exija cumplir, habrá cada vez más pábulo para caballos de Troya financiados directa o indirectamente por el enemigo para contribuir al derrocamiento del proyecto revolucionario. Aunque la discusión sobre nuestros problemas se dé también en otros espacios, debe desarrollarse especialmente, y con mayor claridad, en nuestros medios públicos. Pero no en programas de opinión complacientes con medidas que se anuncian como decisión de carácter más o menos gubernamental y enseguida el propio gobierno se ve en la necesidad de salir a rectificarlas.
Ya se sabe que el unanimismo no equivale a la unidad necesaria, y se han vivido pruebas dolorosas de cuán nocivo es mantener un protocolo acrítico por el cual se aplauden incluso pronunciamientos que merecen rechazo, y el propio gobierno se ve en el deber de expresar una desaprobación que debió haberse dado antes en una sala que no aplauda lo que no lo merece. Aunque lo más importante será impedir que perspectivas indeseables y antipopulares lleguen a tomar fuerza y a la posibilidad de ser aplaudidas.
Lo que se decide en Cuba es demasiado serio para ignorar señales de peligro que pudieran parecer menudas, pero tal vez —o sin tal vez— apunten a males blindados por criterios de autoridad, burocratismo y juegos de intereses contrarios a la obra colectiva que debemos realizar.
Se cumplen noventa y nueve años del nacimiento de El Líder de la Revolución, quien reclamó cambiar “todo lo que deba ser cambiado”, que no será precisamente todo, y es necesario que los cambios se hagan bien, con el sentido verdaderamente popular con que él, Fidel Castro, concibió e informó la Revolución y se consagró a llevarla a cabo.
Fuente: CubaPeriodistas