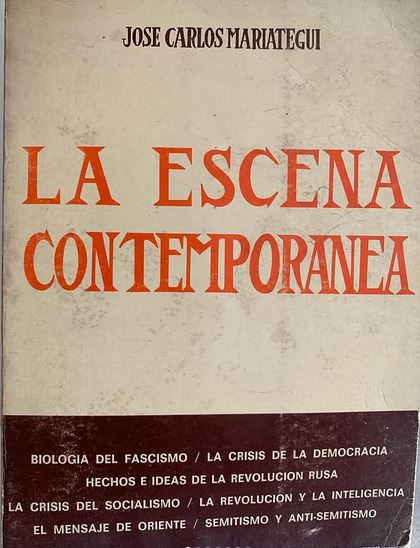
En la actualidad, el término “fascismo” se usa con notable ligereza. Se etiqueta con él a regímenes, personas o autoridades autoritarias sin atender al contenido histórico, ideológico y de clase que lo define. De la misma forma, se califica de “terroristas” a organizaciones populares, sindicales o comunitarias que expresan legítimos reclamos ante situaciones de injusticia. Esta banalización del lenguaje político no solo empobrece el debate público, sino que debilita la capacidad de los pueblos para reconocer las verdaderas amenazas a la democracia y la emancipación social.
Este artículo propone una relectura del fenómeno fascista desde una perspectiva mariateguista, tomando como punto de partida el capítulo “Biología del Fascismo” de La Escena Contemporánea (1925). Anticipándose a su época, José Carlos Mariátegui no solo describió el ascenso del fascismo italiano, sino que lo interpretó como una respuesta del gran capital ante el avance de las fuerzas revolucionarias en un contexto de crisis estructural del capitalismo europeo. Mariátegui vislumbró que el triunfo del fascismo no traería orden ni estabilidad, sino que profundizaría la crisis europea y mundial.
El fascismo surgió como una ideología política en la primera mitad del siglo XX, en un periodo marcado por el colapso del modelo liberal, el desempleo masivo, el hambre, la guerra y el descrédito de las instituciones parlamentarias. Mariátegui comprendió que no se trataba de un simple accidente italiano ni de una anomalía personal de Benito Mussolini. Se trataba de un fenómeno internacional, de carácter contrarrevolucionario, que adoptó distintas formas según las condiciones nacionales, pero que en esencia fue un instrumento violento para preservar el poder del capital.
A diferencia de quienes han descrito el fascismo como una ideología coherente y sistemática, Mariátegui subraya su carácter contradictorio y confuso. Su programa mezclaba elementos liberales con ideas sindicalistas y nacionalistas sin una lógica doctrinaria. Pero su contenido real era claro: defensa intransigente de la propiedad privada, de la explotación asalariada y del orden social existente, mediante la supresión violenta de las organizaciones obreras y populares. No era, por tanto, una tercera vía entre capitalismo y socialismo, sino una forma extrema de dominación capitalista.
Aunque se atribuye a Mussolini la creación del fascismo, Mariátegui aclara que este no fue su artífice intelectual. “Mussolini es un agitador avezado, un organizador experto […] pero no fue su creador, no fue su artífice”, señala. El líder italiano fue más bien un conductor, un orador sentimental, no un teórico. Pasó del socialismo al fascismo “por una vía sentimental, no por una vía conceptual”, y no dictó al fascismo un programa ideológico, sino un plan de acción violento, represivo y propagandístico.
La experiencia italiana demuestra cómo la burguesía, aterrada ante la posibilidad de una revolución, no dudó en financiar y armar a las brigadas fascistas. Las tomas de fábricas, la organización obrera, las huelgas generales y la crisis política llevaron a la clase dominante a apostar por el terror como forma de restaurar el orden. Así, el fascismo creció con el apoyo explícito de sectores del capital, hasta volverse más poderoso que el propio Estado. Finalmente, con la “marcha sobre Roma” y la complicidad del rey Víctor Manuel III, Mussolini fue llamado a formar gobierno y se consolidó el régimen dictatorial.
Un elemento clave en esta consolidación fue la relación del fascismo con la Iglesia Católica. Mariátegui advirtió cómo el fascismo se declaró filo-católico, entendiendo que la Iglesia podía actuar como instrumento ideológico para fortalecer el nacionalismo y legitimar la reacción. En 1929, el Tratado de Letrán formalizó esta alianza: el Papado recibió un estado soberano (el Vaticano), un importante pago económico y la garantía de que el catolicismo sería promovido en las escuelas italianas. A cambio, la Iglesia renunció a cualquier reclamo sobre Roma y se abstuvo de intervenir en política.
La definición más precisa y orgánica del fascismo como fenómeno político fue la planteada por Gueorgui Dimitrov en 1935: “El fascismo en el poder es la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero.” Esta caracterización complementa la visión de Mariátegui, y permite entender que el fascismo no se define por la forma del régimen, sino por su función de clase: impedir, por la fuerza, el avance de la revolución social, exterminar la organización proletaria, y consolidar la hegemonía del gran capital.
Un punto particularmente lúcido de Mariátegui es su crítica al rol de los intelectuales. Señala que muchos escritores y académicos italianos no solo guardaron silencio, sino que se plegaron voluntariamente al nuevo régimen. Algunos lo hicieron por oportunismo, otros por temor o admiración al poder, y algunos pocos por convicción reaccionaria. “La inteligencia es esencialmente oportunista”, escribe Mariátegui, denunciando que en tiempos de crisis muchos intelectuales prefieren la seguridad del orden a la incomodidad de la crítica. Esta advertencia, formulada en 1925, sigue teniendo una vigencia inquietante.
En el plano económico, el fascismo adoptó el modelo del corporativismo, que prometía armonizar los intereses del capital y el trabajo bajo la tutela del Estado. Sin embargo, en la práctica sirvió para disolver la organización autónoma de los trabajadores y concentrar el poder en sindicatos estatales controlados por el régimen. Se limitaron los salarios, se reprimieron las huelgas y se garantizó la acumulación de riqueza en manos de la élite empresarial y política. Las promesas de orden y prosperidad ocultaban un sistema profundamente injusto y excluyente.
En el terreno cultural, el fascismo promovió una visión uniforme de la sociedad, exaltando la nación y la autoridad del Estado. Se impuso una estética militarista, se censuró el pensamiento crítico y se eliminó toda expresión artística o literaria que no se ajustara a los valores oficiales. La diversidad cultural fue vista como amenaza, y la creatividad como desviación. Así, el fascismo no solo destruyó instituciones políticas, sino también el tejido espiritual e intelectual de la sociedad.
Sus consecuencias fueron devastadoras. En los países donde triunfó, se eliminaron las libertades civiles, se persiguió a los opositores, se instauró el terror y se promovió la guerra. La Segunda Guerra Mundial, con sus millones de muertos, campos de concentración y genocidios, fue la culminación trágica de esta ideología. Pero también lo fue su fracaso. La lucha de los pueblos, la resistencia obrera, la unidad de las fuerzas antifascistas y la derrota militar de los regímenes fascistas abrieron camino a nuevas conquistas democráticas y sociales.
Sin embargo, el peligro no ha desaparecido. Hoy resurgen expresiones autoritarias, racistas y chovinistas que, aunque no se autodefinan como fascistas, retoman muchos de sus métodos y discursos. En ese contexto, la lectura mariateguista del fascismo es una herramienta imprescindible para desenmascarar estas nuevas formas de dominación. Comprender el fascismo como expresión del capitalismo en crisis, como instrumento violento de la reacción, nos permite afinar nuestra lucha por una sociedad verdaderamente libre, justa y democrática.
Maydo C. Pereda
